Me gustaría comenzar señalando, por una parte, que esta es una publicación que escribo como persona antes que cómo psicólogo, por tanto involucra mucho más mi experiencia personal que información objetiva. Por otra parte, quiero dar por entendido que conozco y tengo claro que la posibilidad de cambiarse de carrera tan solo una vez es un privilegio que no todas las personas pueden o quieren darse. Entendiendo que hay factores económicos/sociales de por medio y, ligeramente, dejando de lado los factores personales que conlleva una decisión como esta. Aún más en un país donde la educación superior lamentablemente no es gratuita.
Dudas y confusión
Habiendo dicho eso, quizás lo ideal para entender el resto de este texto sería posicionarse desde la perspectiva de un estudiante que recién egresó de cuarto medio (último año de educación escolar en Chile) en un colegio promedio. Es decir, una mente donde lo que predomina es la duda y, en general, la confusión acerca de cómo va a ser la vida de ahí en adelante. A esta incertidumbre hay que sumar que durante los años escolares a uno lo instruyen en como rendir bien en la prueba que utilizan las universidades para seleccionar estudiantes (PAES al momento de escribir el artículo) y no acerca de las distintas lineas profesionales o de la vocación que uno presenta. Y, de todas formas, de haber instancias en donde se hable en términos vocacionales, la mente del estudiante de cuarto medio está mucho más concentrada en poder obtener siquiera algún puntaje que le permita entrar a alguna universidad deseada (que en sí es un espacio bastante mitificado en Chile, donde existe la noción en la etapa escolar de que entrar a una universidad tradicional pareciera asegurar el futuro).
A lo anterior hay que sumarle el factor económico o el prestigio que implica estudiar ciertas carreras, por lo que habrán algunas preferidas y otras menos deseadas tanto por los alumnos como por la perspectiva de los padres. Respecto a esto, hay que agregar que existen páginas de diversas instituciones hechas para que los estudiantes vean “datos duros” de cada carrera, referidos a duración real de la carrera, sueldo promedio o empleabilidad, donde los datos no siempre están actualizados o simplemente difieren de página en página, lo que agrega más confusión. En fin, lo que quiero destacar es que en muchos casos el estudiante promedio puede no tener una idea real acerca de la carrera que quiere estudiar o de lo que implica estudiar tal carrera en particular, generando muchas dudas. Esta desorientación podría ser particularmente fuerte en estudiantes que “no tienen puntos débiles”, es decir, les va bien en la mayoría de las materias y han obtenido buenos puntajes en general en todas las pruebas. Ya que, en estos casos, a todas las dudas anteriores se suma el hecho que elegir un camino específico significa cortar todas las otras opciones, en cierta forma, limitando el potencial que el estudiante ve en sí mismo.
Identidad en formación
Otro punto a tener en consideración que la identidad de las personas está, quizás, en su etapa de mayor ambigüedad. Existe una inestabilidad notoria y los cambios son a veces impredecibles. Estas características se encuadran en lo que la teorías del desarrollo actual llaman adultez emergente. Para comprender mejor, la adultez emergente es una etapa del ciclo vital que ocurre entre los 18 y 25 años de edad del individuo. Si bien suele ocurrir solo en países “industrializados”, es precisamente ese tipo de sociedad en la que se encuentra Chile (y, me imagino, también la mayor parte de los países de origen de cualquier persona leyendo este artículo). Esta etapa se caracteriza, en general, por la exploración en los distintos espacios de la vida, ya sea el amor, el trabajo, los ideales, etc. Esto no deja fuera la exploración en la identidad y en lo vocacional. Volviendo a la linea central, lo que deseo dejar en claro es que justamente en la época en que los estudiantes salen del colegio y los años posteriores es donde hay una mayor maleabilidad de su propio ser y, por lo mismo, es normal tener dudas, sentir que nada es concreto hacia el futuro, tener infinitas identidades potenciales en mente, tomar riesgos, explorar distintos ámbitos, etc.
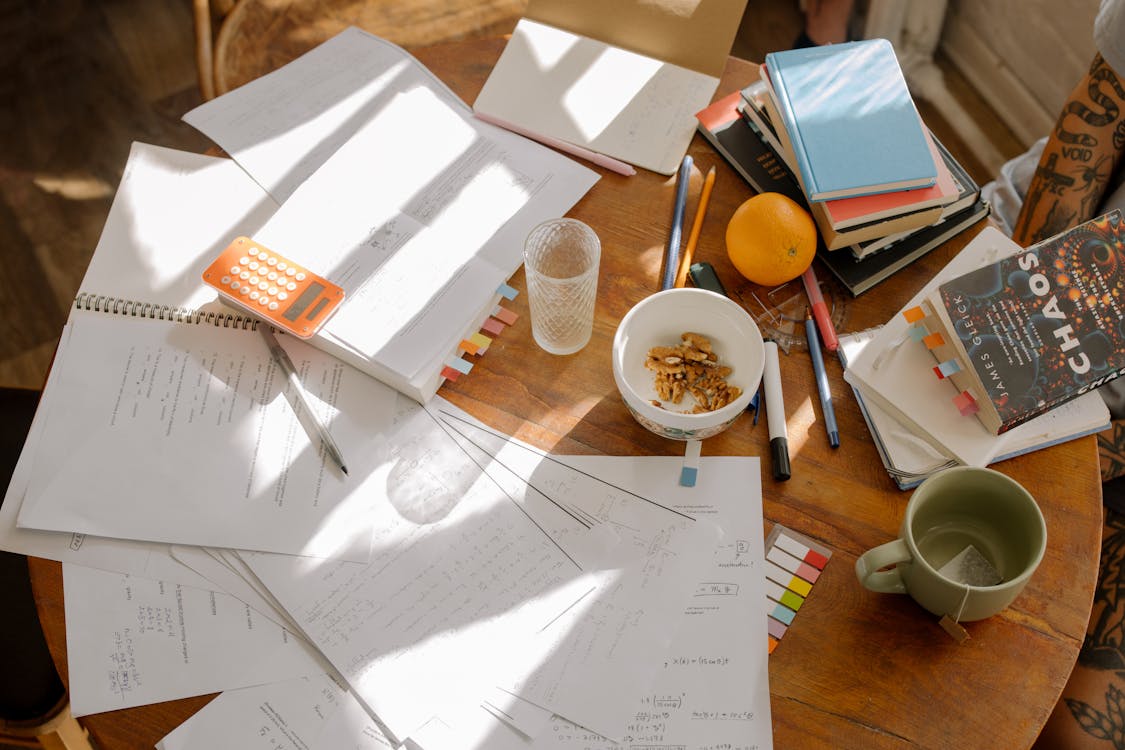
Todo lo recién dicho parece encontrar su contraparte en las exigencias de la sociedad, que nos fuerzan a tener que elegir un “camino para el resto de la vida” a los 17 o 18 años. Y es que casi de esa forma es que venden el concepto de la educación universitaria: entras a estudiar, estudias 5 a 7 años y luego a trabajar en lo que estudiaste. Sin desvíos. Sin alternativas. Especialmente en familias de clase media donde el estudiante es de la primera generación que tiene la oportunidad de ir a la universidad. En tales casos puede no estar siquiera la opción de optar por una ocupación no relacionada con estudios superiores. Tales presiones, más que ayudar, claramente entorpecen la exploración del individuo, tanto del mundo como de sí mismo/a. Coartan a la persona del desarrollo de sus habilidades y talentos en un espacio, al fin, distinto de la educación formal, si es que así lo quisiera.
De igual modo, existe una prisa por obtener estos logros o hitos en la vida. Existe una urgencia de conseguir un título universitario en el menor tiempo posible, aún si no es de una carrera que motive completamente a la persona. Desde mi experiencia puedo decir que esto tiene consecuencias muy poco saludables y bastante negativas.
Mi experiencia
Mi historia es parecida a lo descrito anteriormente. Durante la etapa escolar nunca me detuve (y nadie me detuvo) a pensar o reflexionar sobre qué quería estudiar. Más bien estaba centrado en que me fuera bien en el colegio (por el NEM y el puntaje que otorga el ranking dentro de la generación) y en la PSU (la PAES de esa época). No fue sino hasta el segundo semestre de mi último año escolar que un profesor me sugirió que estudiara ingeniería en biotecnología, ya que biología era mi ramo “estrella” en el colegio. Me convencí de que era la “carrera del futuro”, tanto por comentarios de ese profesor como por lo poco y nada que hice de investigación sobre el tema. Lo dejé consolidado para seguir concentrándome en estudiar y estudiar.
Así, obtuve un puntaje suficiente para entrar a Ingeniería en Biotecnología Molecular en la Universidad de Chile, que es exactamente lo que quería en ese momento. Ese año fue duro, porque de a poco me fui desencantando de una carrera cuyos ramos y temas me fascinaban. En las actividades prácticas me di cuenta que no me gustaba el trabajo de laboratorio, para nada. Y claramente eso iba en conflicto con el trabajo que se ejerce al sacar el título de biotecnólogo. Sin embargo, en una especie de pseudo desafío personal, decidí terminar el año para demostrarme que aunque me saliera de la carrera, no era porque no me la pudiera (y quizás con el tiempo me iba a gustar el trabajo de laboratorio si le seguía dando la oportunidad). Mucho tiempo después me di cuenta que fue un error, pasé gran parte del segundo semestre de ese año estresado, deprimido, sobre exigiéndome a estudiar y rendir adecuadamente. Lo peor de todo es que llegué a final de año con la decisión de salirme de la carrera, sin tener en cuenta que nuevamente me tenía que enfrentar a la decisión de qué carrera o camino elegir.
Recuerdo haber tenido poco tiempo para tomar esa decisión y elegí Ingeniería Civil Informática en base a que siempre fui bueno para las matemáticas, pasaba mucho tiempo frente al computador y, en caso de que no me gustara tanto la carrera, al menos el sueldo era bueno (que es algo que la anterior carrera no me ofrecía). Entré a la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y los primeros tres semestres fueron sin problemas, era feliz, me iba bien y vivía sin cuestionarme mucho la decisión. En el cuarto semestre todo empezó a decaer, mi ánimo por la carrera y las opciones que me veía haciendo con ella se había agotado. En particular, recuerdo que fue una charla de unos egresados de la carrera lo que me hizo cuestionarme cómo sería el tipo de trabajo que haría en el futuro. Lo que más me marcó de esa charla fue que uno de los egresados dijo que casi no tenía tiempo libre, pero que le encantaba lo que hacía así que no tenía problema con eso. Fue en ese momento que me di cuenta de la posible falla en mi plan, ya no tenía mucho agrado por el campo laboral de la carrera en sí, pero hasta el momento me estaba motivando el hecho de que al menos tendría dinero para poder ejercer mis hobbies con tranquilidad fuera del trabajo. Pero, ¿si no tenía tiempo fuera del trabajo? Sería infeliz el resto de la vida.
Estuve meses hundido en esos pensamientos, algo que afectó mi rendimiento bastante en los cursos de la carrera. Por primera vez había reprobado no solo un ramo, sino dos y la parte práctica de otro. Básicamente caí en lo que hoy en día logro reconocer como un cuadro depresivo: no tenía ánimo, me costaba mucho concentrarme, dejé de disfrutar muchas actividades (videojuegos o tocar batería, que eran los hobbies principales que tenía en esa época), me sentía inútil, tenía ideación suicida, etc. Una parte de mí quería dejar la carrera, pero otra no podía soportar la idea de haber dejado dos carreras. En cierto modo era el orgullo que tenía por ser el “estudiante perfecto” desde niño, es decir, pensaba “¿cómo podía haber fracasado tanto si siempre me fue tan bien en todo?”. Al final, exploté, se lo comenté a mis padres y por suerte me apoyaron. Me tomé el resto del año para explorar, finalmente, quién era y qué quería hacer con mi vida, algo que nunca me había dado el tiempo de hacer. Me ayudó mucho ir a psicoterapia, no solo en explorarme como individuo, sino porque la depresión y ansiedad que tenía en esa época necesitaba ser tratada antes de poder hacerme cualquier pregunta vocacional o existencial.
Finalmente, después de varios meses de reflexionar, sentir, darle espacio a caminos que nunca había considerado, en fin, darme espacio a mi mismo como persona madura, descubrí que tenía vocación de servicio y que quería estudiar psicología. Tuve que dar nuevamente la PSU, ya que mis puntajes anteriores no me servían. Me preparé en lo que restaba del año y logré entrar a la Universidad Católica (PUC), que era mi primera elección. De ahí en adelante fue todo mucho más simple, uno no debe subestimar lo ligero que se sienten las cargas externas cuando a uno le gusta lo que hace (o por el contrario, lo pesado que se hace el mundo cuando a uno no le gusta lo que hace).

A veces me cuestiono si tuve que haber pasado por esas carreras y cometer los errores que cometí para llegar aquí, donde estoy a gusto. Ya que, en cierta forma, la persona que era cuando salí de cuarto medio por ningún motivo hubiese elegido psicología como primera opción. Pero bueno, lo ocurrido no se puede cambiar y hoy en día lo que aprendí en esas carreras es parte de mi identidad, la gente que conocí y los espacios en los que compartí están siempre en mi memoria. Al final de todo, no tengo arrepentimiento (excepto en lo económico probablemente), porque si bien dejé Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Civil Informática, sus temas me siguen interesando y gustando, aún cuando no las vaya a ejercer en un futuro. Lo que aprendí en ellas aún tiene un lugar valioso en mi identidad.
Reflexiones
Sobre esto, cabe preguntarse ¿por qué escribo esto? Bueno, a mi me hubiera servido muchísimo leer una experiencia externa en cualquier momento de los que toqué en esta publicación. Desde el hecho de saber que no estoy solo en el sentimiento de estar perdido con qué hacer en la vida, hasta compartir la experiencia de cambiarse de carrera más de una vez. Así que si a alguna persona por ahí le sirve de apoyo moral leer esto o lo inspira a crear un cambio de dirección en su vida, genial.
Lo que puedo concluir de estas experiencias, es que vale mucho la pena tomarse una pausa antes de elegir qué carrera vas a elegir, incluso si crees estar muy seguro de lo que quieres estudiar y has estado seguro por varios años (diría que en esos casos es incluso más importante hacerse algunas preguntas). ¿Es realmente lo que deseo? ¿Qué otras opciones consideré? ¿Qué opciones descarté? ¿Por qué descarté esas opciones? ¿Qué dice eso de mí? ¿Cómo me veo en un año? ¿Y en cinco/seis/siete años? ¿Alguien me influyó a elegir este camino? ¿Sé realmente lo que implica ejercer la carrera que quiero? ¿Realmente quiero estudiar en una universidad? ¿Lo que me haría feliz se estudia en una institución de educación superior?
Siempre recomiendo que dejen a los egresados del colegio tomarse un año sabático si existe la posibilidad, realmente sirve mucho para pensar ciertas cosas, experimentar la vida fuera de una estructura rígida, trabajar (si se desea), ganar otras perspectivas, etc. “Perder” un año en esa etapa de la vida quizá suene un poco aterrador para un adolescente o adulto emergente, pero a la larga es realmente poco tiempo de vida y se “pierde” mucho más si te das cuenta luego que te quieres cambiar de carrera.
De todas formas, existen test vocacionales que pueden ayudar a dilucidar la vocación, aunque uno siempre tiene la última palabra. Ejemplos de lo anterior son el Inventario de Tracey y el Test de Holland. Si bien, para este último encontré algunos estudios que validan sus resultados, no ocurrió lo mismo para el Inventario de Tracey. Actualmente se pueden encontrar gratuitamente en forma limitada: la Universidad Adolfo Ibáñez ofrece una adaptación del Inventario de Tracey de forma gratuita, aunque para ver los resultados uno debe ingresar sus datos al final; del mismo modo existe una versión del Test de Holland en “Psicoactiva”, aunque este no cuenta con los cerca de 200 ítems que tiene el original.
Por otro lado, es muy importante si estás considerando cambiarte de carrera, tomarse un tiempo antes de decidir de nuevo. Hay que darle espacio al duelo que uno tiene consigo mismo por tener que abandonar un camino o una identidad. En caso de estar deprimido o abrumado en general, ir a psicoterapia para tratar los problemas subyacentes y al mismo tiempo tener un espacio donde explorar la vocación y el camino que vas a seguir en el futuro.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que dentro de cada carrera existe un abanico de posibilidades, si no existe la opción de cambiarse vale la pena conocer el alcance del campo laboral. Hay carreras que permiten ejercer en ámbitos realmente diversos, como es el caso de psicología por ejemplo. Existe la psicología laboral que difiere bastante de la clínica, y esta a su vez difiere de la psicología educacional. Si bien las bases de la psicología se comparten, el ejercicio del psicólogo en cada caso es radicalmente distinto. Lo mismo pasa en otras carreras como medicina, tecnología médica, odontología, obstetricia, varias licenciaturas, etc.
También, me gustaría destacar, tanto para quienes están eligiendo carrera por primera vez como para quienes han tenido una idea de cambiarse de carrera, que no porque te gusten los ramos de una carrera significa que te gustará el campo laboral de esta. Muchos cursos de cada carrera, especialmente los de los primeros dos años, son muy generales y no se relacionan directamente con lo que se hace al egresar, sino que sirven como base para entender lo realmente importante de la carrera. Por tanto, no usen de guía la malla curricular de una carrera o la sensación de que te gustan los ramos actuales como un indicador de que el campo laboral será de tu gusto. Más útil sería buscar gente que esté ejerciendo la carrera y que te pueda aclarar las dudas o indicar cómo funciona tal profesión.
Conclusión
Hace falta, en definitiva, normalizar un poco el hecho de “fallar” o “fracasar” en el periodo de adultez emergente, que es algo tan común en esta etapa de la vida donde normalmente experimentamos y exploramos nuevas experiencias. Es normal equivocarse en la vida, y más normal aún cuando uno intenta hacer algo nuevo.
Si estás pensando en congelar, dejar o cambiar de carrera ten en mente que: primero, es una decisión totalmente válida; segundo, busca un apoyo, idealmente consulta con algún profesional para que te ayude a tomar una nueva elección; y tercero, ten en cuenta que uno se puede reinventar infinitas veces. Siempre recuerdo una frase de Alan Watts: “No tienes ninguna obligación de ser la misma persona que eras hace 5 minutos.”
Por último, la conclusión más importante que he obtenido de mis experiencias vocacionales es que nunca hay que dejar de cuestionarse si uno está actualmente donde quiere estar, o al menos estar en camino a ello. La idea es que la respuesta a esa pregunta sea un continuo “Sí”, en caso contrario vale la pena pensar hacer algunos cambios en la vida.
